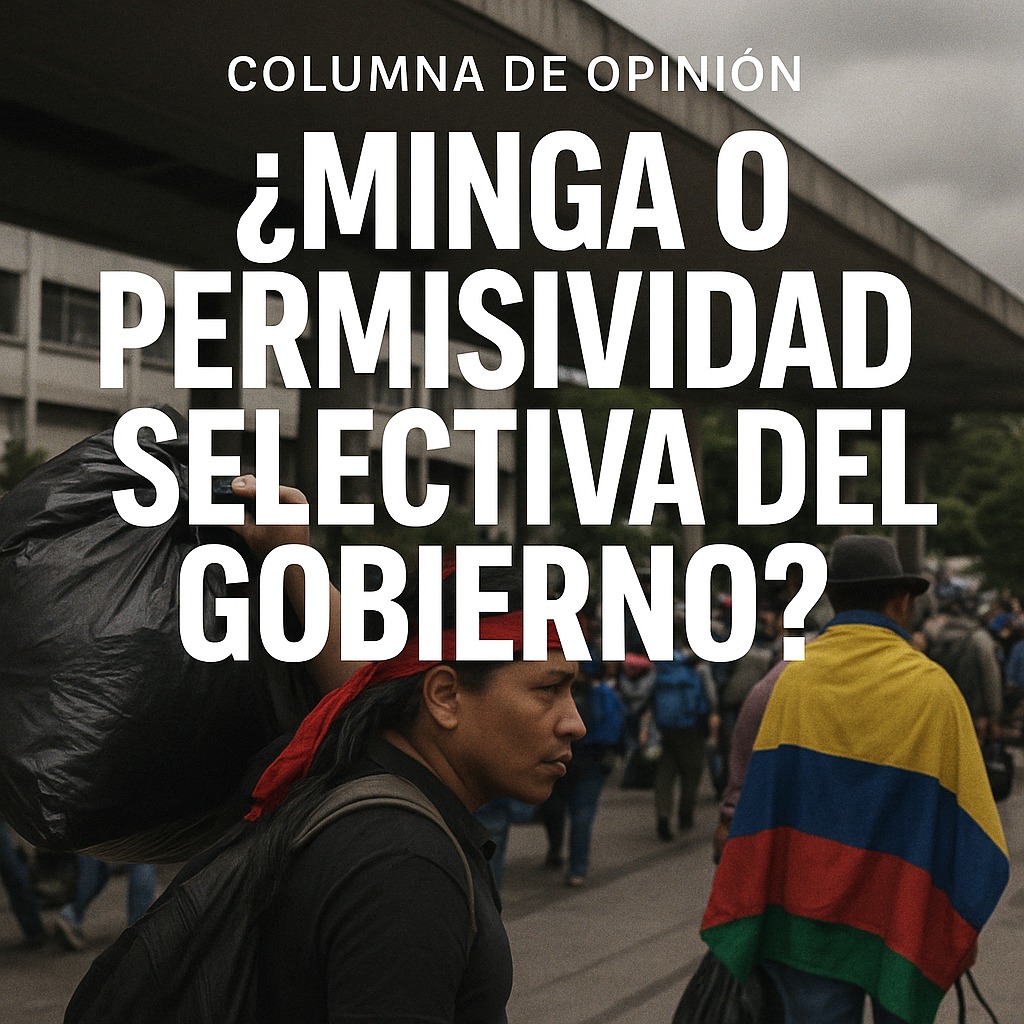Por: Maria Fernanda Peña
Mientras la Minga indígena recoge sus corotos y abandona la Universidad Nacional tras casi una semana de ocupación, el país debe preguntarse: ¿quién responde por los destrozos, los bloqueos y el uso político de una movilización financiada en parte con recursos públicos? ¿Quién da la cara por el caos que, aunque solapado por el discurso oficial, vivieron miles de bogotanos el pasado 1 de mayo?
La narrativa gubernamental y de algunos medios aliados insiste en romantizar la Minga como una expresión ancestral de trabajo colectivo. Pero en la práctica, lo que vimos fue la instrumentalización de comunidades indígenas al servicio de un Gobierno que no pierde oportunidad para convertir la protesta social en acto de respaldo a su proyecto político. Porque no nos digamos mentiras: la Minga no vino sola, vino con agenda.
Desde el 26 de abril, la Universidad Nacional fue cedida, sin condiciones claras, como “campamento base” para centenares de personas entre ellos niños sin que el país conociera protocolos de seguridad, salubridad o responsabilidad institucional. ¿Cuánto costó? ¿Quién autorizó? ¿Quién responde si algo hubiera salido mal? Las autoridades locales, empezando por la Secretaría de Gobierno, no dieron respuestas claras, pero sí actuaron como facilitadores de una presencia que, lejos de ser espontánea, parecía cuidadosamente coreografiada.
Mientras tanto, el país vio cómo 17 estaciones de Transmilenio y seis troncales fueron vandalizadas durante las marchas del 1 de mayo. Más de 200.000 pasajeros resultaron afectados. Y aunque se diga que no hay pruebas directas que vinculen a los marchantes indígenas con estos hechos, lo cierto es que el ambiente de permisividad, alentado por el propio Gobierno, sirvió como caldo de cultivo para que actores violentos actuaran con total impunidad.
¿Y qué decir del intento de ataque con explosivos y bombas incendiarias desde la Universidad Nacional? Según las autoridades, encapuchados utilizaron el campus como escudo para lanzar artefactos contra la ciudad. ¿No es acaso esto una grave violación al espíritu universitario y una amenaza directa a la ciudadanía? Incluso los niños indígenas alojados en ese mismo espacio estuvieron en riesgo. ¿Dónde estaban los defensores de derechos humanos entonces?
Lo preocupante no es solo lo que pasó, sino lo que no pasa: no hay sanciones, no hay responsables, no hay siquiera una condena firme por parte del Gobierno nacional. Al contrario, se justifica todo en nombre de la “protesta legítima”, sin distinguir entre el derecho a manifestarse y el abuso del espacio público.
El Gobierno de Petro ha hecho de la protesta un instrumento de movilización política afín. Es difícil no ver en la Minga un montaje más dentro de su repertorio. Porque, cuando se trata de sectores opositores o ciudadanos que marchan contra las reformas gubernamentales, la vara es otra: ahí sí hay estigmatización, represión y retórica de “golpismo”. Pero cuando se trata de marchas afines, todo se permite, todo se blinda, todo se financia.
La salida de la Minga no debe cerrar el capítulo. Este país merece saber cómo se organizó, cuánto costó y qué responsabilidades se derivan de los hechos de alteración del orden público. Porque la verdadera tradición ancestral de este Gobierno es usar a los pueblos indígenas como carne de cañón para su causa, mientras se lavan las manos con discursos de inclusión y resistencia.